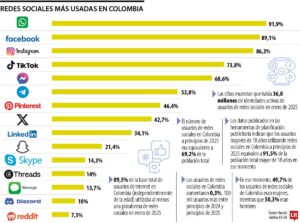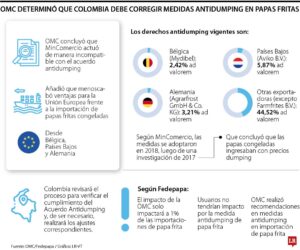Esta semana la inteligencia artificial nos trae buenas noticias: un equipo de Google DeepMind y la Universidad de Yale usó modelos de lenguaje entrenados con datos biológicos para proponer y validar en laboratorio una estrategia que “hace más visibles” a ciertas células cancerígenas ante el sistema inmune. Es una señal clara de que la IA en salud puede acelerar la búsqueda de curas.
¿Qué pasó exactamente? El grupo tomó un modelo de lenguaje de gran tamaño (tipo Gemma-2, con 27 mil millones de parámetros), lo adaptó al “idioma” de las células —sí, como si cada célula fuera una frase hecha de genes— y lo puso a buscar patrones que explicaran por qué algunos tumores se esconden del sistema inmune. Esa “traducción” de datos de expresión génica a “oraciones celulares” permitió generar hipótesis concretas que luego se probaron en el laboratorio. El modelo sugirió combinar una molécula conocida, silmitasertib, con dosis bajas de interferón. En pruebas con células humanas, esa dupla incrementó alrededor de 50% la presentación de antígenos, el mecanismo que delata a la célula tumoral para que las defensas la reconozcan. Dicho en corto: más visibilidad, más chance de respuesta inmunitaria.
Lo maravilloso aquí no es solo el resultado, sino el método. Durante décadas, la ciencia ha sido una mezcla de intuición, oficio y ensayo y error. La IA añade una capa nueva: la capacidad de leer montañas de datos celulares y “hablar” ese lenguaje para proponer rutas plausibles antes de gastar tiempo y presupuesto en miles de experimentos. Así, en vez de disparar al aire, disparamos con puntería. Y si algo nos enseña este avance es que los modelos de lenguaje no solo sirven para chatear; también pueden convertirse en co-científicos que lanzan conjeturas testables y, cuando aciertan, nos ahorran años de camino.
Que quede claro: esto no es una cura mágica ni un anuncio clínico listo para hospital. Es un paso —importante— en una cadena larga que va del dato al fármaco. Pero en ciencia, un paso así vale oro. Primero, porque confirma que los LLM pueden generar hipótesis biomédicas útiles. Segundo, porque la validación experimental ocurrió en células humanas, un filtro crítico para separar humo de hallazgo. Y tercero, porque el trabajo se liberó de forma abierta: el modelo afinado para biología (C2S-Scale Gemma-2 27B) está disponible para la comunidad, lo que multiplica las posibilidades de que otros grupos repliquen, cuestionen y mejoren la aproximación. Abrir la caja de herramientas acelera a todos.
Lea aquí: Cirugías ambulatorias en niños: todo lo que los padres deben saber
Para quienes leen esto en Cartagena con el ceño fruncido por titulares apocalípticos, vale la pena mirar el vaso medio lleno. La misma tecnología que nos inquieta por los deepfakes es la que puede convertir “tumores fríos” —esos que el sistema inmune ignora— en objetivos claros para terapias. En lenguaje costeño: la IA está ayudando a prenderle la luz al enemigo para que las defensas no peleen a ciegas. Y si hoy hablamos de cáncer, mañana podrían ser enfermedades autoinmunes, fibrosis o infecciones resistentes. De hecho, gigantes tecnológicos y laboratorios académicos ya exploran IA como “co-científica” para mapear literatura, sugerir experimentos y priorizar compuestos con mayor probabilidad de funcionar. No reemplaza al investigador: le despeja la información relevante y le propone atajos razonados.
Este cambio de chip trae otras lecciones útiles:
Primero, contexto importa. El hallazgo no dice “silmitasertib lo cura todo”: la mejora apareció cuando se combinó con baja dosis de interferón. Ahí está la finura del modelo: no se quedó en el qué, sino en el cuándo y el con qué. En medicina, esa precisión contextual marca la frontera entre un buen paper y un tratamiento real.
Segundo, datos bien organizados valen oro. Para que un modelo “lea” biología, hay que curar datos, armonizar mediciones y documentar protocolos. Esa infraestructura es tan importante como los algoritmos. Si queremos que la IA ayude a curar enfermedades en Colombia, necesitamos impulsar repositorios abiertos, biobancos y normas claras de uso seguro de información clínica.
Tercero, equipo multidisciplinario o no hay fiesta. Este trabajo junta biólogos, médicos, ingenieros, estadísticos. Es una champeta científica: cada quien con su ritmo, pero todos en la misma pista. En nuestras universidades y hospitales, vale fomentar semilleros donde informática biomédica y laboratorio se hablen de tú.
Cuarto, cautela sin parálisis. La validación celular es un arranque; faltan modelos animales, seguridad, ensayos clínicos fase I-III. Pero no por eso hay que ponerle freno de mano a la investigación. Regulación inteligente, ética robusta y evaluación independiente son el combo para avanzar sin meter la pata.
En términos de futuro cercano, veremos más “modelos de lenguaje biológico” sugerir combinaciones de fármacos, identificar pacientes que más se benefician (medicina de precisión) y anticipar resistencias. También veremos herramientas que leen imágenes médicas, historias clínicas y genomas para priorizar terapias. Y sí, habrá falsos positivos y callejones sin salida: es parte del oficio. La diferencia es que, con IA, caminamos más rápido y con faroles más potentes.
Me quedo con una imagen: el científico en bata blanca, en el banco de laboratorio, revisando un cultivo celular mientras en su pantalla un modelo propone la siguiente jugada. No es ciencia ficción; es la ciencia que ya comenzó. Desde esta orilla del Caribe, lo que toca es apoyar a nuestros investigadores, formar talento en bioinformática, abrir datos de manera responsable y atraer colaboraciones. Porque si la IA en salud acelera la cura del cáncer, que también nos encuentre listos para correr con ella.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .